doi: 10.56294/mw2024655
REVISIÓN
Terminology in qualitative research methodology
Terminología en metodología de la investigación cualitativa
Daniel Roman-Acosta1 ![]() *
*
1Universidad del Zulia. Venezuela.
Citar como: Roman-Acosta D. Terminology in qualitative research methodology. Seminars in Medical Writing and Education. 2024; 3:655. https://doi.org/10.56294/mw2024655
Enviado: 22-02-2024 Revisado: 20-05-2024 Aceptado: 07-09-2024 Publicado: 08-09-2024
Editor: Dr.
José Alejandro Rodríguez-Pérez ![]()
Autor para la correspondencia: Daniel Roman-Acosta *
ABSTRACT
Qualitative research focuses on the in-depth and contextualized exploration of phenomena, requiring precise use of terminology to ensure the consistency and quality of studies. This article examines the confusion and controversy surrounding key methodological terms, offering a critical review of the literature. Through a systematized review of academic sources, these terms are clarified and practical examples are provided for their correct application. This effort contributes to conceptual clarity and promotes a more productive discourse among researchers, strengthening research practice and the generation of knowledge in the qualitative approach.
Keywords: Qualitative Research; Methodology; Terminology; Validity; Credibility.
RESUMEN
La investigación cualitativa se centra en la exploración profunda y contextualizada de los fenómenos, requiriendo un uso preciso de la terminología para asegurar la coherencia y calidad de los estudios. Este artículo examina la confusión y controversia en torno a términos metodológicos clave, ofreciendo una revisión crítica de la literatura. Mediante una revisión sistematizada de fuentes académicas, se clarifican estos términos y se proporcionan ejemplos prácticos para su correcta aplicación. Este esfuerzo contribuye a la claridad conceptual y promueve un discurso más productivo entre investigadores, fortaleciendo la práctica investigativa y la generación de conocimientos en el enfoque cualitativo.
Palabras claves: Investigación Cualitativa; Metodología; Terminología; Validez; Credibilidad.
INTRODUCCIÓN
La precisión en el uso de la terminología es fundamental para la coherencia y la calidad de la investigación científica (Arias-Odón y Artigas Morales, 2024). En el ámbito de la investigación cualitativa, los términos no solo definen y estructuran el proceso de investigación, sino que también reflejan la comprensión y la interpretación de los fenómenos estudiados.
Sin embargo, a menudo surge confusión y controversia en torno a ciertos términos, especialmente cuando se los compara o se los traslada desde la investigación cuantitativa. Esta problemática no solo puede llevar a malentendidos entre los investigadores, sino también a la aplicación inadecuada de conceptos y métodos, afectando la validez y la credibilidad de los estudios cualitativos.
La metodología cualitativa es un enfoque de investigación que se centra en comprender fenómenos sociales, políticos, educativos y otros, desde una perspectiva interpretativa y holística. Según Pérez Andrés (2002), esta metodología es esencial para investigar cualquier fenómeno relacionado con la realidad social, como la salud y la enfermedad, ya que ninguna actividad humana escapa al lenguaje y la comunicación. Christensen y Johnson (2017) subrayan que este enfoque permite explorar profundamente los procesos de enseñanza-aprendizaje mediante la recopilación de datos significativos y su comprensión en su contexto natural, ofreciendo una visión más completa y detallada de los fenómenos estudiados. De manera adicional, la investigación cualitativa, con su énfasis en la exploración profunda y contextualizada de los fenómenos, requiere un lenguaje preciso y adecuado que capture la riqueza y la complejidad de las experiencias humanas.
En los siguientes apartados, se abordarán términos clave como “propósitos”, “credibilidad”, “transferibilidad”, “dependabilidad”, “confirmabilidad”, “categorías”, “muestreo teórico”, “saturación de datos”, “contexto y significado”, “análisis temático”, “triangulación”, “efecto Hawthorne”, “análisis narrativo” y “teoría fundamentada”. Cada término será detallado, destacando su importancia y aplicación en la investigación cualitativa, y diferenciándolo claramente de cualquier concepto similar en la investigación cuantitativa.
El propósito de este artículo es clarificar algunos de los términos más controvertidos en la metodología cualitativa, proporcionando definiciones precisas y ejemplos prácticos de su uso. Las preguntas de investigación que guían este manuscrito son: ¿Cuáles son los términos metodológicos más comúnmente malinterpretados en la investigación cualitativa? ¿Cómo pueden estos términos ser definidos y utilizados de manera que se eviten confusiones y se mejore la calidad de la investigación cualitativa?
Al final del artículo, se espera que los investigadores tengan una comprensión más clara y precisa de estos términos, lo que les permitirá aplicarlos de manera adecuada y efectiva en sus estudios cualitativos, contribuyendo así a la mejora de la práctica investigativa y a la generación de conocimientos válidos y útiles.
Este esfuerzo no solo busca contribuir a la claridad conceptual en el ámbito académico, sino también a mejorar la práctica investigativa en contextos donde la metodología cualitativa es crucial para una comprensión profunda y matizada de los fenómenos sociales y culturales. Al aclarar estos términos, esperamos facilitar un diálogo más preciso y productivo entre investigadores y lograr la calidad de la investigación cualitativa en general.
MÉTODO
Este estudio, busca comprender y clarificar la terminología en la metodología de investigación cualitativa (Arias-Odón, 2023). La investigación cualitativa es idónea, pues explora profundamente las percepciones y significados asociados a términos metodológicos, ofreciendo una comprensión rica y contextualizada de controversias y confusiones (Creswell & Poth, 2016). La metodología permitió incluir observaciones, reflexiones y valoraciones que, según Martínez (1998), aportan información detallada y valiosa obtenida durante la investigación (Martínez, 2006).
Diseño de investigación
Se ha adoptado un diseño de revisión de literatura, el cual es apropiado para el objetivo de este estudio, que es analizar y clarificar términos metodológicos. Este diseño permite reunir, sintetizar y analizar diversas fuentes de información para identificar y discutir las controversias terminológicas (Snyder, 2019).
Selección de fuentes
Para asegurar la calidad y relevancia de la información recopilada, se realizaron búsquedas exhaustivas en prestigiosas bases de datos internacionales de revistas científicas, tales como Scopus, Scielo, DOAJ y Google Scholar. De manera conjunta, se consideraron obras clásicas en el campo de la metodología de la investigación que, a pesar de haber sido publicadas hace más de una década, aún mantienen su vigencia. Se incluyeron fuentes que proporcionaran definiciones y discusiones de términos metodológicos, prestando atención a las acepciones actuales bajo los estándares para la publicación de artículos científicos de la American Psychological Association (APA) (APA, 2020; Levitt et al., 2018).
Criterios de inclusión y exclusión
Los criterios de inclusión para las fuentes fueron:
· Publicaciones en revistas arbitradas y revisadas por pares.
· Obras clásicas y contemporáneas reconocidas en el campo de la metodología de la investigación.
· Artículos y libros que aborden específicamente la terminología en la metodología de la investigación.
Se excluyeron fuentes que no presentaran un análisis profundo o riguroso de los términos metodológicos o que no estuvieran adecuadamente referenciadas.
Recolección de datos
Los datos se recopilaron a partir de artículos, libros y documentos académicos que proporcionaran definiciones y discusiones sobre términos metodológicos. La recolección de datos se centró en identificar las diferentes acepciones y usos de los términos “metodología”, “enfoque”, “paradigma de investigación”, “validez” y “confiabilidad”, así como otros términos que generan confusión en el contexto académico.
Análisis de datos
El análisis de datos se realizó mediante un enfoque comparativo y sintetizador, que implicó identificar, analizar e interpretar las diferentes definiciones y usos de los términos metodológicos. Este proceso permitió destacar las controversias y confusiones, y proporcionar claridad en el uso adecuado de estos términos. Se utilizaron técnicas de análisis temático para organizar y categorizar la información recopilada (Braun & Clarke, 2006).
Credibilidad y confiabilidad
Para asegurar la credibilidad y confiabilidad del estudio, se emplearon varias estrategias:
· Triangulación: se han utilizado múltiples fuentes de datos (artículos, libros y documentos académicos) para corroborar los hallazgos y asegurar la coherencia de las definiciones y usos de los términos metodológicos.
· Validación por expertos: las definiciones y análisis han sido revisados por 4 expertos en metodología de la investigación cualitativa para confirmar su precisión y relevancia.
· Revisión por pares: el manuscrito ha sido sometido a un proceso de revisión por pares para garantizar la calidad y rigor del análisis.
Consideraciones éticas
Aunque este estudio no involucró la recolección de datos primarios de participantes humanos, se garantizaron altos estándares éticos en la selección y uso de fuentes secundarias. Se dio crédito adecuado a todos los autores y fuentes utilizados, y se evitó cualquier forma de plagio.
RESULTADOS
Los resultados obtenidos de la revisión de la literatura y el análisis de términos metodológicos en la investigación cualitativa han revelado varias áreas de confusión y controversia. Por lo que, se presentan los encuentros clave, organizados por cada uno de los términos investigados.
Propósitos
Los propósitos en la metodología cualitativa se refieren a las intenciones y metas que guían una investigación cualitativa, proporcionando dirección y enfoque al estudio. Según Díaz et al. (2017), estos propósitos son fundamentales para que los futuros investigadores realicen contribuciones significativas al conocimiento y la transformación de la realidad nacional a través de sus tesis. En este sentido, los propósitos pueden incluir la comprensión en profundidad de fenómenos sociales, como lo destacan Martínez (2014) y Amezcua y Toro (2002).
Existe una confusión frecuente entre los términos “propósitos” y “objetivos”. Mientras que los propósitos en la investigación cualitativa describen intenciones amplias y exploratorias, muchos estudios tienden a utilizar “objetivos” en un sentido más específico y cuantificable. En el enfoque cualitativo, no se sabe de antemano qué se va a encontrar, por lo que se habla de propósitos, es decir, la intención detrás de la ruta de investigación. Desde esta óptica, los investigadores cualitativos buscan entender el “cómo” y el “por qué” de las experiencias humanas, en lugar de cuantificar relaciones entre variables (Maxwell, 2013).
Lincoln y Guba (1985) introducen el concepto de “naturalistic inquiry”, donde el propósito es estudiar los fenómenos en su entorno natural, sin manipular variables. Este enfoque permite una comprensión más auténtica y contextualizada de las experiencias humanas, destacando la importancia del contexto y la interacción social en la construcción del conocimiento. Así, los propósitos en la investigación cualitativa deben enfocarse en la intención general de comprender fenómenos complejos desde la perspectiva de los participantes, evitando el uso de terminología cuantitativa.
Los propósitos en la metodología cualitativa son esenciales para guiar la investigación hacia una comprensión profunda y significativa de los fenómenos sociales. Este enfoque no solo facilita el desarrollo de tesis robustas que contribuyen al conocimiento académico, sino que también promueve una visión integral y contextualizada de la realidad humana.
Credibilidad
La credibilidad, a menudo confundida con la validez interna de la investigación cuantitativa, se refiere a la confianza en la veracidad de los hallazgos cualitativos. En la investigación cualitativa, la validez no se refiere a la precisión estadística como en los estudios cuantitativos, sino a la credibilidad y autenticidad de los hallazgos.
La validez en este contexto implica si los resultados reflejan de manera precisa las experiencias y perspectivas de los informantes claves. Para garantizar validez, se utilizan estrategias como la triangulación, que implica el uso de múltiples fuentes de datos o métodos para corroborar los resultados (Shenton, 2004). Muchos investigadores no diferencian adecuadamente entre estas dos nociones.
Maxwell (2019) quizás hace una explicación más clara:
• En este libro, invoco la validez de una manera que creo es bastante directa y racional, a fin de referirme a la corrección o credibilidad de una descripción, conclusión, explicación, interpretación u otra suerte de afirmación. Pienso que este empleo racional del término es consistente con la manera en que suelen utilizarlo los investigadores cualitativos y que no plantea ningún problema filosófico serio. Tal uso del término «validez» no implica la existencia de alguna «verdad objetiva» según la cual pueda compararse una afirmación. Sin embargo, la idea de verdad objetiva no es esencial para una teoría de la validez que hace lo que la mayoría de los investigadores quieren que haga: proporcionarles algún sustento para poder distinguir las afirmaciones creíbles de las que no los son. Tampoco es necesario que alcances alguna verdad definitiva para que tu estudio sea útil y creíble. (p.177)
En este sentido, la credibilidad se refiere a la confianza y fiabilidad de los hallazgos y conclusiones obtenidos en una investigación. Según Guba y Lincoln (1982), la credibilidad es uno de los aspectos de la “confiabilidad” en la investigación cualitativa, junto con la transferibilidad, la confiabilidad y la confirmabilidad. Este concepto implica demostrar que el análisis de datos se ha llevado a cabo de manera precisa, consistente y exhaustiva, lo que se logra a través de la grabación, sistematización y divulgación detallada de los métodos de análisis. Por otro lado, Krefting (1991) menciona que la credibilidad se relaciona con la confianza en una interpretación precisa de los datos, lo que implica un esfuerzo consciente por establecer confianza en la interpretación de los mismos.
En la investigación cualitativa, la credibilidad se refuerza mediante la descripción de las experiencias del investigador y la verificación de los hallazgos con otros investigadores expertos en el área (Cope, 2013). También se asocia con la confianza en la interpretación de los datos (Whittemore et al., 2001). Abdalla et al. (2018) señalan que la credibilidad se manifiesta en la coherencia con los fundamentos teóricos, la adecuación del diseño y métodos de investigación, y los propósitos del estudio.
En este sentido, la credibilidad puede ser asegurada mediante técnicas como la triangulación, la revisión por pares y la validación de otros investigadores, que confirman la autenticidad de los datos y su interpretación.
Transferibilidad
En la investigación cualitativa, la generalizabilidad se refiere a la transferibilidad de los hallazgos a otros contextos o grupos. Esto no implica que los resultados sean universalmente aplicables, sino que los lectores puedan ver la relevancia de los hallazgos en situaciones similares. Según Younas et al. (2023), la transferibilidad, también conocida como generalización analítica (en investigaciones cuantitativas), está condicionada, entre otros factores, por la descripción detallada de los métodos y hallazgos de la investigación.
En este sentido, Nassaji (2020) destaca que la transferibilidad no busca hacer afirmaciones generalizables, sino proporcionar suficientes detalles que permitan la transferencia de los resultados en caso de que los lectores así lo deseen.
La transferibilidad se fortalece mediante la presentación de una descripción densa y detallada de los métodos utilizados, los participantes involucrados y el contexto del estudio, como mencionan Potter y Hepburn (Potter & Hepburn, 2005). El investigador debe proporcionar descripciones detalladas del contexto del estudio para que otros puedan juzgar su aplicabilidad (Lincoln & Guba, 1985). La transferencia de resultados cualitativos a otros contextos se suele malinterpretar como generalización, un concepto más asociado a la investigación cuantitativa.
La transferibilidad se alcanza proporcionando descripciones detalladas y contextuales que permitan a otros investigadores evaluar la aplicabilidad de los hallazgos en diferentes entornos.
Dependabilidad
La dependabilidad se confunde a menudo con la confiabilidad cuantitativa, aunque se refiere a la consistencia de los resultados cualitativos a lo largo del tiempo y en diferentes condiciones. Y es que la confiabilidad en el enfoque cualitativo se refiere a la consistencia y estabilidad de los procedimientos de investigación, de manera que los resultados puedan ser replicados o verificados por otros investigadores.
Según (Mukti et al., 2022), la confiabilidad es uno de los aspectos clave de la “dependabilidad” en la investigación cualitativa, junto con la credibilidad, la transferibilidad, la triangulación y la confirmabilidad. Este concepto implica que los procesos de investigación sean consistentes y fiables a lo largo del estudio, lo que se logra a través de la documentación detallada de los pasos seguidos y la transparencia en la toma de decisiones.
En el contexto de la investigación cualitativa, la confiabilidad se refuerza mediante la aplicación de técnicas como la triangulación, donde se utilizan múltiples fuentes de datos o métodos para corroborar los hallazgos, como sugieren (Arfani et al., 2022). Por tal motivo, la confiabilidad se relaciona con la capacidad de mantener la coherencia en la interpretación de los datos a lo largo del estudio, como mencionan Hinds et al. (1990). Asimismo, la confirmabilidad, es decir, la objetividad de los resultados, también contribuye a la confiabilidad de la investigación cualitativa, como señala Dovie (2019).
Una estrategia clave para garantizar la dependabilidad es la auditoría externa, donde un investigador independiente revisa el proceso de investigación y verifica la coherencia de los procedimientos y las interpretaciones. Por lo que, mantener un diario de investigación, donde se documentan todas las decisiones metodológicas y reflexiones del investigador, puede contribuir significativamente a la transparencia y reproducibilidad del estudio (Korstjens & Moser, 2017).
Para asegurar la dependabilidad, se recomienda la auditoría externa y la documentación detallada del proceso de investigación, permitiendo la replicación del estudio en términos de su metodología.
Confirmabilidad
La confirmabilidad, que asegura la neutralidad de los hallazgos, se confunde frecuentemente con la objetividad cuantitativa. Según Bernal-Becerril y Godínez-Rodríguez (2016), la confirmabilidad es uno de los criterios esenciales de la investigación cualitativa, junto con la credibilidad, la transferibilidad y la confiabilidad. Este concepto implica que los hallazgos sean verificables y que exista una trazabilidad clara de cómo se llegó a las conclusiones.
En el contexto de la investigación cualitativa, la confirmabilidad se fortalece mediante la documentación detallada de los procedimientos de investigación, la transparencia en la toma de decisiones y la presentación clara de los hallazgos, como sugiere (Marcacuzco Estupiñan, 2023). Adicionalmente, la confirmabilidad se relaciona con la imparcialidad en la interpretación de los datos y la objetividad en la presentación de los resultados, como mencionan (Islas-Salinas et al., 2015). Asimismo, la confirmabilidad se logra a través de la consistencia en la aplicación de los métodos y la coherencia en la interpretación de los datos, como destacan (Reyes et al., 2023).
La confirmabilidad se puede lograr mediante la triangulación y la revisión de datos por auditores externos, asegurando que los hallazgos reflejen las experiencias de los participantes más que los sesgos del investigador.
Categorías
El uso del término “categorías” en lugar de “variables” es una fuente común de confusión, especialmente en estudios que emplean ambos enfoques metodológicos.
Las categorías se refieren a las divisiones o agrupaciones temáticas que emergen durante el proceso de análisis de los datos recopilados en una investigación. Al basarse en la teoría existente o en investigaciones previas, los investigadores comienzan identificando conceptos o variables clave como categorías de codificación iniciales (Potter and Levine‐Donnerstein, 1999).
Según Hsieh & Shannon (2005), al utilizar teorías existentes o investigaciones previas, los investigadores comienzan identificando conceptos clave o variables como categorías de codificación inicial. Estas categorías sirven para organizar y clasificar los datos de manera que se puedan identificar patrones, temas y relaciones significativas en la información recopilada.
Las categorías en la investigación cualitativa son esenciales para organizar y comprender los datos. Emergen del análisis inductivo y son cruciales para desarrollar teorías y obtener una comprensión profunda del fenómeno estudiado (Charmaz, 2006; Strauss & Corbin, 1998; Braun & Clarke, 2006).
Las categorías emergen durante el análisis de datos cualitativos y agrupan conceptos relevantes, mientras que las variables son específicas de la medición cuantitativa.
Muestreo Teórico
El muestreo teórico es una técnica central en la investigación cualitativa que permite desarrollar teorías sólidas y detalladas basadas en datos ricos y contextuales. Glaser y Strauss (1967), pioneros de la teoría fundamentada, describen el muestreo teórico como un proceso continuo donde los datos iniciales guían la selección de nuevos casos hasta que se alcanza la saturación teórica. Esto significa que la recolección de datos continúa hasta que ya no emergen nuevas propiedades o dimensiones de las categorías conceptuales.
Por su parte, Charmaz (2006), indica que, el muestreo teórico se ajusta continuamente en respuesta a lo que se aprende durante el análisis de datos, lo que permite una profundización constante de la teoría. Este enfoque asegura que la teoría resultante esté firmemente arraigada en los datos y sea coherente con las experiencias y perspectivas de los participantes.
Strauss y Corbin (1998) también enfatizan que el muestreo teórico es crítico para el desarrollo de categorías densas y saturadas, asegurando que todos los aspectos del fenómeno estudiado sean explorados y comprendidos a fondo. La flexibilidad del muestreo teórico permite al investigador ajustar el enfoque de acuerdo con las necesidades emergentes del estudio, garantizando una mayor profundidad y precisión en los hallazgos.
Según (Pérez-Soria, 2022), el muestreo teórico es una de las estrategias clave en la investigación cualitativa, junto con otras como la coherencia metodológica, la recopilación continua de datos y la triangulación. Esta técnica implica seleccionar participantes o casos que puedan aportar información significativa para el desarrollo de la teoría o la comprensión del fenómeno en estudio (Morse et al., 2002). Por lo que, en el enfoque cualitativo, la posición, experiencias, perspectivas y prejuicios del investigador son cruciales para el desarrollo y los resultados de la investigación (Philip, 1998).
El muestreo teórico selecciona participantes basándose en su capacidad para proporcionar datos ricos y relevantes, ajustándose según las necesidades emergentes del estudio.
Saturación de datos
La saturación se refiere al punto en el que la recopilación de datos adicionales no produce nueva información relevante. Es crucial para determinar el tamaño de la muestra en estudios cualitativos. No se trata de un número fijo de entrevistas o encuestas, sino de la calidad de la información recopilada hasta que no se observen nuevas tendencias o temas (Fusch & Ness, 2015). La saturación de datos, que indica el punto en que no emergen nuevos temas o información, es a menudo malinterpretada como simplemente alcanzar un tamaño de muestra suficiente.
Guest et al. (2006) también aportaron a la discusión sobre la saturación, indicando que, aunque no existe un número fijo de entrevistas o datos necesarios para alcanzar la saturación, estudios empíricos sugieren que entre 6 y 12 entrevistas suelen ser suficientes para identificar los principales temas en estudios de investigación cualitativa.
Bowen (2008) destacó que la saturación de datos también implica la repetición de temas y patrones, lo que refuerza la confiabilidad de los hallazgos. Cuando los mismos temas surgen de manera consistente a lo largo de diferentes entrevistas o fuentes de datos, el investigador puede estar seguro de que ha alcanzado la saturación.
La saturación se logra cuando la recopilación de datos adicionales no ofrece nueva información significativa, permitiendo conclusiones sólidas.
Contexto
El contexto en la investigación cualitativa se refiere a las circunstancias específicas en las que se recolectan y analizan datos, incluyendo factores físicos, sociales, culturales y temporales. Comprender el contexto es esencial para interpretar adecuadamente los significados y experiencias de los participantes. Según Lincoln y Guba (1985), el contexto es clave para la credibilidad y transferibilidad de los hallazgos. Miles y Huberman (1994) enfatizan su importancia para un análisis holístico. Patton (2002) y Maxwell (2013) subrayan que el contexto permite comprender variaciones en los datos y desarrollar teorías explicativas. Yin (2014) destaca su relevancia en estudios de caso para generar explicaciones robustas.
Según Hernández Sampieri y Fernández Collado (2010), el enfoque cualitativo se orienta en comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto. Sarango Sarango et al. (2023) menciona que este enfoque se centra en comprender e interpretar los fenómenos a través de las percepciones y significados producidos por las experiencias de los participantes, considerando el contexto en el que se desarrollan. Soracá Bolivar y Varela Herrera (2024) destaca que el enfoque cualitativo se enfoca en el significado subjetivo y la comprensión del contexto en el que ocurren los fenómenos.
Para Ramos (2015), el enfoque cualitativo es «significado subjetivo y la comprensión del contexto donde ocurre un fenómeno, más allá de las mediciones que se pudieran hacer sobre ellos» (p. 15). Según Álvarez (2003), estudia a las personas en su contexto y en el contexto de las situaciones en las que se encuentran.
Dicho esto, el contexto en la investigación cualitativa es indispensable para interpretar los datos y comprender los fenómenos en su totalidad. Proporciona el trasfondo necesario para analizar y dar sentido a las experiencias de los participantes, asegurando que los hallazgos sean relevantes y aplicables.
Análisis temático
El análisis temático se confunde a menudo con otros métodos de análisis cualitativo, lo que lleva a inconsistencias en su aplicación. Braun y Clarke (2006) establecen que el análisis temático es un proceso sistemático que incluye familiarización con los datos, generación de códigos, búsqueda y revisión de temas, definición y nombramiento de temas, y producción del reporte, permitiendo un análisis inductivo basado en las experiencias de los participantes.
Boyatzis (1998) resalta su utilidad para codificar datos cualitativos coherentemente. Guest, MacQueen y Namey (2012) lo consideran ideal para grandes volúmenes de datos, explorando experiencias y percepciones. King (2004) lo recomienda para investigación aplicada, ofreciendo una narrativa detallada.
Attride-Stirling (2001) introduce “redes temáticas” para visualizar relaciones entre temas y subtemas. El análisis temático implica identificar, analizar e interpretar patrones dentro de los datos cualitativos, proporcionando una comprensión profunda de los fenómenos estudiados.
Triangulación
La triangulación se malinterpreta frecuentemente como un requisito de validación en lugar de una técnica para mejorar la credibilidad.
La triangulación en la investigación cualitativa es una estrategia metodológica que combina múltiples métodos, fuentes de datos, teorías o investigadores para aumentar la credibilidad y validez de los hallazgos. Denzin (1978) identifica cuatro tipos: triangulación de datos, investigadores, teórica y metodológica. Patton (1999) destaca la triangulación metodológica para corroborar la consistencia de los hallazgos. Flick (2004) argumenta que la triangulación enriquece la interpretación de los datos. Moran-Ellis et al. (2006) subrayan su importancia en la investigación mixta. Creswell y Miller (2000) sugieren que mejora la validez interna y la confiabilidad.
Según Johnson y Onwuegbuzie (2004), la triangulación es una estrategia reconocida y utilizada regularmente en la investigación cualitativa para superar posibles problemas y producir investigaciones cualitativas de alta calidad y rigurosas. Jick (1979) describe la triangulación como una estrategia de investigación convergente que implica la validación convergente o lo que se ha llamado “triangulación”. Carter et al. (2014) identifican cuatro tipos de triangulación: triangulación de método, triangulación de investigador, triangulación de teoría y triangulación de fuente de datos.
La triangulación es una técnica ampliamente utilizada en la investigación cualitativa para enriquecer la comprensión de un fenómeno. Farmer et al. (2006) describen tres enfoques para el análisis de datos cualitativos que se pueden aplicar a la triangulación multimétodo. Thurmond (2001) menciona que la triangulación ha sido llamada multimétodo, mixto o triangulación de métodos.
Según Fernández Navas et al. (2022), la triangulación consiste en la verificación cruzada de diversas fuentes de datos y procedimientos de recopilación para evaluar la convergencia de la información obtenida. Este enfoque permite aumentar la fiabilidad y validez de los resultados al contrastar y complementar la información recopilada. La triangulación implica el uso de múltiples métodos o fuentes de datos para corroborar los hallazgos y asegurar una perspectiva más completa del fenómeno investigado.
Efecto Hawthorne
El efecto Hawthorne, nombrado así por los estudios realizados en la planta Hawthorne de Western Electric en las décadas de 1920 y 1930, se refiere a los cambios en el comportamiento de los participantes debido a su conocimiento de estar siendo observados. Este fenómeno es crucial en la investigación cualitativa, ya que puede influir en la autenticidad y validez de los datos recolectados.
Este resultado, se refiere a cambios en el comportamiento de los participantes por saber que están siendo observados. Mayo (1933) observó que los trabajadores aumentaban su productividad solo por estar observados. Adair (1984) exploró cómo este efecto puede influir en diferentes contextos de investigación, introduciendo sesgos significativos. Mays y Pope (1995) sugieren la familiarización prolongada del investigador con el entorno para mitigar este efecto.
Paradis y Sutkin (2017) enfatizan la importancia de la reflexividad en los investigadores cualitativos, instándolos a considerar cómo su presencia y comportamiento pueden influir en los participantes. La reflexividad implica ser consciente de los propios sesgos y cómo estos pueden afectar la dinámica del estudio y los datos obtenidos.
Por último, Bryman (2016) señala que la triangulación de métodos puede ayudar a identificar y compensar el efecto Hawthorne, utilizando múltiples fuentes y métodos de recolección de datos para corroborar los hallazgos. Esta estrategia puede proporcionar una visión más equilibrada y precisa del fenómeno estudiado.
El efecto Hawthorne es un fenómeno crucial que los investigadores cualitativos deben considerar y mitigar para asegurar la validez y autenticidad de sus hallazgos. Estrategias como la familiarización prolongada, la reflexividad y la triangulación pueden ayudar a minimizar este efecto y mejorar la calidad de la investigación.
Análisis Narrativo
El análisis narrativo es una metodología cualitativa centrada en cómo las personas construyen y cuentan historias sobre sus vidas y experiencias. Este enfoque considera las narrativas como formas fundamentales de dar sentido a experiencias y comunicar significados complejos. Riessman (1993) destaca la importancia del contenido, estructura y desempeño de las narrativas, considerando el contexto y la relación narrador-oyente, entre otras cosas, implica desglosar y examinar las historias contadas por los participantes para identificar patrones, significados y temas subyacentes.
Por su parte, Clandinin y Connelly (1995; 2000) enfatizan el uso de narrativas para entender el desarrollo profesional y personal en contextos sociales y culturales. Su enfoque se centra en la experiencia vivida y en cómo las narrativas se entrelazan con los contextos sociales y culturales. Tanto para Connelly y Clandinin (1995), como para Riessman (2008), las narrativas se construyen de pequeños relatos de vida con una sucesión temporal en espiral.
Elliott (2005) ofrece una visión comprensiva del análisis narrativo, destacando diferentes enfoques y técnicas utilizadas para analizar narrativas. Ella argumenta que las narrativas deben ser interpretadas en múltiples niveles, incluyendo el análisis del contenido, la estructura y el contexto. Elliott también subraya la importancia de la reflexividad del investigador en el proceso de análisis narrativo.
A su vez, Polkinghorne (1995) discute cómo las narrativas pueden ser utilizadas para construir significados y cómo el análisis narrativo puede revelar las complejidades de la experiencia humana. Sugiere que las narrativas son esenciales para la identidad y la comprensión personal, y que el análisis de estas narrativas puede proporcionar perspectivas un tanto más profundas sobre cómo las personas interpretan sus vidas.
Chase (2005) explora cómo el análisis narrativo capta la riqueza de las historias personales y la importancia de la relación investigador-participante. El análisis narrativo se centra en las historias y narrativas de los participantes, explorando cómo construyen y dan sentido a sus experiencias (Ver figura 1).
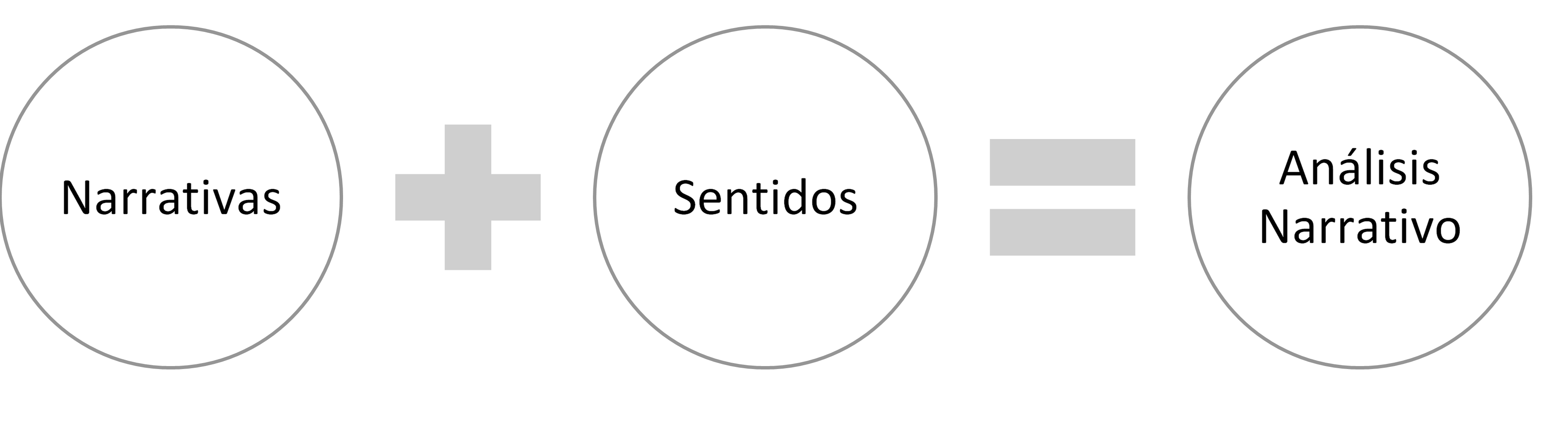
Figura 1. Proceso Análisis Narrativo
Sentido
En cuanto a la noción de sentido Bajtín (1980), como se citó en Silvestri et al. (1993), se refiere a como los significados que proporcionan conocimiento a los sujetos sobre un hecho de la realidad. Este sentido se forma a partir de tres elementos esenciales: saberes, prácticas y experiencias (Ver figura 2
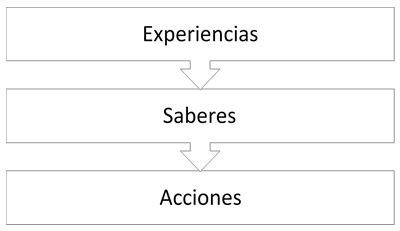
Figura 2. Elementos esenciales para el sentido
Geertz (1973) es uno de los principales teóricos que ha contribuido a la comprensión del sentido en la investigación cualitativa. Su concepto de “descripción densa” implica capturar no solo los hechos y comportamientos, sino también el contexto y las interpretaciones culturales que les dan significado. Esta metodología permite a los investigadores profundizar en los significados culturales y simbólicos que los individuos atribuyen a sus acciones y experiencias.
Por su parte, Patton (2002) enfatiza la importancia de la reflexividad en el proceso de interpretación del sentido. Los investigadores deben ser conscientes de sus propios sesgos y cómo estos pueden influir en la interpretación de los datos. La reflexividad permite a los investigadores reconocer y abordar sus propias influencias, asegurando que los hallazgos reflejen con precisión las perspectivas de los participantes.
Este concepto se explora a través de métodos interpretativos y reflexivos que buscan capturar tanto los significados explícitos como los implícitos en las narrativas y las interacciones de los participantes.
Teoría fundamentada
Este término a menudo se confunde con simplemente generar teorías a partir de datos cualitativos. Sin embargo, la teoría fundamentada es una metodología específica que implica la recolección y análisis de datos de manera simultánea para construir teorías emergentes. Es un proceso iterativo que utiliza la codificación abierta, axial y selectiva para desarrollar conceptos y categorías que expliquen el fenómeno estudiado (Charmaz, 2006).
La teoría fundamentada aporta significativamente a las ciencias sociales y la investigación cualitativa, proporcionando herramientas para construir teoría. El investigador desarrolla una explicación general de un fenómeno, proceso, acción o interacciones en un contexto específico desde la perspectiva de los participantes (Mendizábal, 2023). Es crucial que el investigador comprenda el proceso de construcción de teoría, ya que su propósito es ampliar la teoría basada en datos empíricos y aplicarla en áreas específicas (Hernández, et al., 2014).
Estos hallazgos destacan la necesidad de una comprensión clara y precisa de los términos metodológicos en la investigación cualitativa. Al clarificar estos términos y proporcionar ejemplos prácticos, este artículo busca mejorar la calidad y la coherencia de los estudios cualitativos, contribuyendo así al avance del conocimiento en este campo.
Dependabilidad: a diferencia de la fiabilidad en los estudios cuantitativos, que se centra en la consistencia de las mediciones, en la investigación cualitativa se refiere a la consistencia en los procesos de investigación.
Lincoln y Guba (1985) introdujeron el concepto de “dependabilidad” en la investigación cualitativa, proponiendo la auditoría externa para asegurar la fiabilidad, donde un investigador externo revisa el proceso completo de investigación. Morse et al. (2002) sugieren que la triangulación de métodos, fuentes de datos o teorías mejora la fiabilidad, asegurando resultados robustos.
Gibbs (2007) recomienda la codificación consistente y la revisión constante de datos para mantener la coherencia y transparencia. Creswell y Poth (2018) subrayan la reflexividad del investigador para ser conscientes de sus propios sesgos. Golafshani (2003) enfatiza la importancia de descripciones detalladas y ricas del contexto y procesos de investigación para asegurar la fiabilidad.
Esto incluye la coherencia en la interpretación de los datos y la transparencia en los métodos utilizados. La documentación detallada del proceso de investigación y el uso de auditorías externas son técnicas para mejorar la fiabilidad (Noble & Smith, 2015).
DISCUSIÓN
Este estudio ofrece varias aclaraciones en torno a términos metodológicos en la investigación cualitativa, tales como “propósitos”, “credibilidad”, “transferibilidad”, “dependabilidad” y “confirmabilidad”. Se identificaron diferencias significativas en la interpretación y aplicación de estos términos en comparación con la investigación cuantitativa.
Para evitar confusiones y promover el uso adecuado de la terminología en la investigación cualitativa, se presenta la tabla 1, que compara términos frecuentemente confundidos con sus equivalentes cualitativos y justifica su importancia en la metodología cualitativa.
|
Tabla 1. Términos cuantitativos y sus equivalentes cualitativos |
||
|
Término Cuantitativo |
Término Cualitativo |
Justificación |
|
Objetivos |
Propósitos |
Los propósitos describen la intención general y exploratoria del estudio cualitativo. |
|
Validez interna |
Credibilidad |
La credibilidad se asegura mediante la triangulación y validación por participantes, garantizando que los hallazgos reflejen la realidad de los participantes. |
|
Validez externa |
Transferibilidad |
La transferibilidad permite aplicar los hallazgos a otros contextos similares a través de descripciones detalladas. |
|
Confiabilidad |
Dependabilidad |
La dependabilidad asegura la consistencia de los hallazgos a lo largo del tiempo mediante auditorías externas y documentación detallada. |
|
Objetividad |
Confirmabilidad |
La confirmabilidad garantiza que los hallazgos sean neutrales y no influenciados por el sesgo del investigador. |
|
Variables |
Categorías |
Las categorías emergen durante el análisis de datos cualitativos y agrupan conceptos relevantes. |
|
Muestreo aleatorio |
Muestreo teórico |
El muestreo teórico selecciona participantes basados en su capacidad para proporcionar datos ricos y relevantes. |
|
Tamaño de muestra |
Saturación de datos |
La saturación de datos se alcanza cuando no emergen nuevos temas o información adicional. |
|
Causalidad |
Contexto y significado |
En investigación cualitativa, se enfoca en entender el contexto y el significado de los fenómenos desde la perspectiva de los participantes. |
|
Análisis estadístico |
Análisis temático |
El análisis temático identifica y analiza patrones dentro de los datos cualitativos. |
Estos resultados tienen importantes implicaciones teóricas y prácticas. Teóricamente, subrayan la necesidad de una terminología precisa y coherente en la investigación cualitativa para evitar confusiones y mejorar la claridad conceptual.
Prácticamente, los investigadores cualitativos deben recibir una formación adecuada en la terminología y técnicas específicas del enfoque cualitativo para asegurar la validez y confiabilidad de sus estudios (ver figura 3).
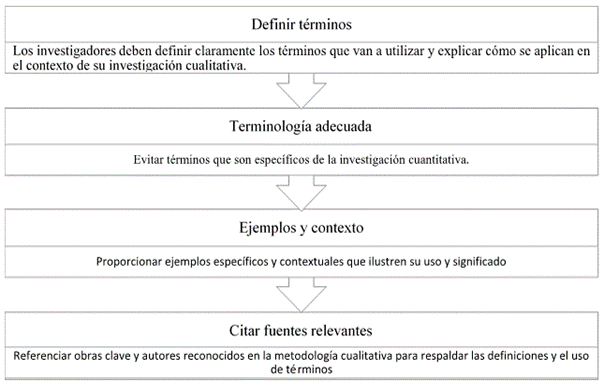
Figura 3. Clarificación y uso adecuado
CONCLUSIONES
Este estudio ha permitido develar varias áreas de confusión y controversia en torno a términos metodológicos clave en la investigación cualitativa, tales como “propósitos”, “credibilidad”, “transferibilidad”, “dependabilidad” y “confirmabilidad”. Al aclarar estos términos y proporcionar algunos ejemplos prácticos de su uso, se ha contribuido a una adecuada comprensión y aplicación en el campo cualitativo. Es esencial destacar que una terminología precisa y coherente es fundamental para evitar confusiones y mejorar la claridad conceptual, lo cual, en última instancia, fortalece la validez y credibilidad de los estudios cualitativos.
Los hallazgos de este estudio tienen importantes implicaciones teóricas y prácticas. Teóricamente, subrayan la necesidad de una terminología adecuada en la investigación cualitativa para garantizar una comprensión más profunda y matizada de los fenómenos estudiados. Prácticamente, estos resultados sugieren que los investigadores cualitativos deben recibir formación adecuada en terminología y técnicas específicas del enfoque mismo. Esto no solo garantiza la calidad de los estudios, sino que también facilita un diálogo preciso y productivo entre investigadores, promoviendo la innovación y el avance en la investigación cualitativa.
En respuesta a la pregunta sobre cuáles son los términos metodológicos más comúnmente malinterpretados en la investigación cualitativa, se identificaron aquellos relacionados con la definición de propósitos, la validez de los hallazgos y la consistencia de los resultados. Estos términos se confunden frecuentemente con conceptos cuantitativos, lo que puede llevar a errores en la interpretación y aplicación de los métodos cualitativos. Para evitar estas confusiones y optimar la calidad de la investigación cualitativa, es crucial proporcionar definiciones claras y contextuales. Esto implica clarificar las intenciones exploratorias del estudio, asegurar la veracidad de los hallazgos y mantener la consistencia a lo largo del tiempo. Al utilizar estos términos de manera adecuada, los investigadores pueden afinar significativamente la coherencia, validez y credibilidad de sus estudios, contribuyendo a un avance riguroso y sólido en la investigación cualitativa.
Aunque este estudio ofrece claridad sobre varios términos metodológicos, una limitación notable es la falta de validación empírica de los términos discutidos mediante estudios de caso o entrevistas con investigadores cualitativos. Futuros estudios deberían abordar esta limitación, incorporando datos empíricos para corroborar los hallazgos teóricos aquí presentados. Por lo que, se recomienda explorar cómo la formación en terminología cualitativa impacta la percepción de validez y confiabilidad de los estudios entre los pares revisores y otros actores del ámbito científico.
REFERENCIAS
1. Abdalla, M., Oliveira, L., Azevedo, C., & Gonzalez, R. (2018). Quality in qualitative organizational research: types of triangulations as a methodological alternative. Administração Ensino E Pesquisa, 19(1), 66-98. https://doi.org/10.13058/raep.2018.v19n1.578
2. Adair, J. G. (1984). The Hawthorne effect: A reconsideration of the methodological artifact. Journal of Applied Psychology, 69(2), 334-345.
3. Álvarez, J. L. (2003). Cómo hacer investigación cualitativa. Fundamentos y metodología. Paidós Mexicana
4. American Psychological Association. (2020). Publication Manual of the American Psychological Association (7th ed.).
5. Amezcua, M., & Gálvez Toro, A. (2002). Los modos de análisis en investigación cualitativa en salud: perspectiva crítica y reflexiones en voz alta. Revista Española de Salud Pública, 76(5), 423-436. http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272002000500005&lng=es&tlng=es.
6. Arfani, S., Juhana, J., Sundari, H., & Yunita, W. (2022). Investigation of cultural values in english textbooks for junior high school students. Al-Ishlah Jurnal Pendidikan, 14(4), 5691-5700. https://doi.org/10.35445/alishlah.v14i4.2696
7. Arias-Odón, F. (2023). El paradigma pragmático como fundamento epistemológico de la investigación mixta. Revisión sistematizada. Revista Arte, Educación y Comunicación, 12(2), 11-24. https://doi.org/10.54753/eac.v12i2.202
8. Arias-Odón, F., & Artigas Morales, W. (2024). Terminología en metodología de la investigación: Casos controversiales y confusiones. Encuentro Educativo, 5(1). Universidad Central de Venezuela. https://www.researchgate.net/publication/382685587_Terminologia_en_Metodologia_de_la_Investigacion_Casos_controversiales_y_confusiones
9. Attride-Stirling, J. (2001). Thematic networks: An analytic tool for qualitative research. Qualitative Research, 1(3), 385-405.
10. Bajtín, M. (1982). Estética de la creación verbal. Siglo XXI Editores
11. Bernal-Becerril, M. and Godínez-Rodríguez, M. (2016). Aprendizaje del cuidado obstétrico, experiencia de los estudiantes de enfermería en la práctica clínica. Enfermería Universitaria, 13(4), 233-238. https://doi.org/10.1016/j.reu.2016.10.002
12. Bowen, G. A. (2008). Naturalistic inquiry and the saturation concept: A research note. Qualitative Research, 8(1), 137-152. https://doi.org/10.1177/1468794107085301
13. Boyatzis, R. E. (1998). Transforming qualitative information: Thematic analysis and code development. Sage.
14. Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101. https://psycnet.apa.org/doi/10.1191/1478088706qp063oa
15. Bryman, A. (2016). Social research methods (5th ed.). Oxford University Press.
16. Carter, N., Bryant‐Lukosius, D., DiCenso, A., Blythe, J., & Neville, A. (2014). The use of triangulation in qualitative research. Oncology Nursing Forum, 41(5), 545-547. https://doi.org/10.1188/14.onf.545-547
17. Charmaz, K. (2006). Constructing grounded theory. Sage.
18. Chase, S. E. (2005). Narrative inquiry: Multiple lenses, approaches, voices. En N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), The Sage handbook of qualitative research (3rd ed., pp. 651-679). Sage.
19. Christensen L. y Johnson, B. (2017). Educational research. Quantitative, qualitative and mixed approaches. Sage Publications.
20. Clandinin, D. J., & Connelly, F. M. (2000). Narrative inquiry: Experience and story in qualitative research. Jossey-Bass.
21. Connelly, M.,y Clandinin, J. (1995). Relatos de experiencia e investigación narrativa. En J. y. Larrosa, Déjame que te cuente. Ensayos sobre narrativa y educación (pp. 11-59). Leartes
22. Cope, D. (2013). Methods and meanings: credibility and trustworthiness of qualitative research. Oncology Nursing Forum, 41(1), 89-91. https://doi.org/10.1188/14.onf.89-91
23. Creswell, J. W., & Miller, D. L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. Theory Into Practice, 39(3), 124-130. https://doi.org/10.1207/s15430421tip3903_2
24. Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. SAGE Publications.
25. Denzin, N. K. (1978). The research act: A theoretical introduction to sociological methods. McGraw-Hill.
26. Díaz, C., Gomero, S., Chacón, P., & Franco, J. (2017). Metodología de la investigación jurídica. https://doi.org/10.18041/978-958-8981-45-1
27. Elliott, J. (2005). Using narrative in social research: Qualitative and quantitative approaches. Sage.
28. Farmer, T., Robinson, K., Elliott, S., & Eyles, J. (2006). Developing and implementing a triangulation protocol for qualitative health research. Qualitative Health Research, 16(3), 377-394. https://doi.org/10.1177/1049732305285708
29. Fernández Navas, M., Postigo-Fuentes, A. Y., Pérez Granados, L., & Alcaraz Salarirche, N. (2022). Cómo hacer investigación cualitativa en el área de tecnología educativa. RiiTE Revista interuniversitaria de investigación en Tecnología Educativa, 93–116. https://doi.org/10.6018/riite.547251
30. Flick, U. (2004). Triangulation in qualitative research. En U. Flick, E. von Kardorff, & I. Steinke (Eds.), A companion to qualitative research (pp. 178-183). Sage.
31. Fusch, P. I., & Ness, L. R. (2015). Are we there yet? Data saturation in qualitative research. The Qualitative Report, 20(9), 1408-1416. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2015.2281
32. Geertz, C. (1973). The interpretation of cultures: Selected essays. Basic Books.
33. Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967). The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research. Aldine de Gruyter.
34. Guba, E. G. and Lincoln, Y. S (1982) Epistemological and methodological bases of naturalistic inquiry. Evaluation Models, 363-381. https://doi.org/10.1007/0-306-47559-6_19
35. Guest, G., Bunce, A., & Johnson, L. (2006). How many interviews are enough? An experiment with data saturation and variability. Field Methods, 18(1), 59-82. https://doi.org/10.1177/1525822X05279903
36. Guest, G., MacQueen, K. M., & Namey, E. E. (2012). Applied thematic analysis. Sage.
37. Hernández Sampieri, R., & Fernández Collado, C. &. (2010). Metodología de la Investigación (5 ed.). México, D.F.: McGraw Hill
38. Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2014). Metodología de la investigación (6ª ed.). McGraw-Hill.
39. Hinds, P. S., Scandrett-Hibden, S., & McAulay, L. S. (1990). Further assessment of a method to estimate reliability and validity of qualitative research findings. Journal of Advanced Nursing, 15(4), 430-435. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.1990.tb01836.x
40. Hsieh, H.-F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative Health Research, 15(9), 1277-1288. https://doi.org/10.1177/1049732305276687
41. Islas-Salinas, P., Pérez-Piñón, A., & Hernández-Orozco, G. (2015). Rol de enfermería en educación para la salud de los menonitas desde el interaccionismo simbólico. Enfermería Universitaria, 12(1), 28-35. https://doi.org/10.1016/j.reu.2015.05.005
42. Jick, T. (1979). Mixing qualitative and quantitative methods: triangulation in action. Administrative Science Quarterly, 24(4), 602. https://doi.org/10.2307/2392366
43. Johnson, R. and Onwuegbuzie, A. (2004). Mixed methods research: a research paradigm whose time has come. Educational Researcher, 33(7), 14-26. https://doi.org/10.3102/0013189x033007014
44. King, N. (2004). Using templates in the thematic analysis of text. En C. Cassell & G. Symon (Eds.), Essential guide to qualitative methods in organizational research (256-270). Sage. https://doi.org/10.4135/9781446280119.n21
45. Korstjens, I., & Moser, A. (2017). Series: Practical guidance to qualitative research. Part 4: Trustworthiness and publishing. European Journal of General Practice, 24(1), 120–124. https://doi.org/10.1080/13814788.2017.1375092
46. Krefting, L. (1991). Rigor in qualitative research: the assessment of trustworthiness. American Journal of Occupational Therapy, 45(3), 214-222. https://doi.org/10.5014/ajot.45.3.214
47. Levitt, H. M., Bamberg, M., Creswell, J. W., Frost, D. M., Josselson, R., & Suárez-Orozco, C. (2018). Journal article reporting standards for qualitative primary, qualitative meta-analytic, and mixed methods research in psychology: The APA Publications and Communications Board task force report. American Psychologist, 73(1), 26-46. https://doi.org/10.1037/amp0000151
48. Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Sage.
49. Marcacuzco Estupiñan, L. (2023). Políticas públicas municipales como estrategia ambiental para la sostenibilidad social. Revista De Climatología, 23, 3425-3433. https://doi.org/10.59427/rcli/2023/v23cs.3425-3433
50.Martínez M., M. (2006). La investigación cualitativa (síntesis conceptual). Revista De Investigación En Psicología, 9(1), 123-146. https://doi.org/10.15381/rinvp.v9i1.4033
51. Martínez, M. (1998). La investigación cualitativa etnográfica en educación: manual teórico-práctico. Trillas.
52. Maxwell, J. (2019). Diseño de investigación cualitativa. Gedisa
53. Maxwell, J. A. (2013). Qualitative research design: An interactive approach. Sage.
54. Mayo, E. (1933). The human problems of an industrial civilization. Macmillan.
55. Mays, N., & Pope, C. (1995). Rigour and qualitative research. BMJ, 311(6997), 109-112.
56. Mendizábal, W. (2023). Técnica de operatividad de problemas en investigaciones jurídicas cualitativas y cuantitativas. Revista De Climatología, 23, 29-58. https://doi.org/10.59427/rcli/2023/v23cs.29-58
57. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage.
58. Moran-Ellis, J., Alexander, V. D., Cronin, A., Dickinson, M., Fielding, J., Sleney, J., & Thomas, H. (2006). Triangulation and integration: Processes, claims and implications. Qualitative Research, 6(1), 45-59.
59. Morse, J. M., Barrett, M., Mayan, M., Olson, K., & Spiers, J. (2002). Verification strategies for establishing reliability and validity in qualitative research. International Journal of Qualitative Methods, 1(2), 13-22. https://doi.org/10.1177/160940690200100202
60. Mukti, A., Nahar, S., & Fakrizal, F. (2022). Model of family education in modern era: hamka’s perspective on al-azhar’s tafsir. Al-Ishlah Jurnal Pendidikan, 14(2), 1079-1088. https://doi.org/10.35445/alishlah.v14i2.2090
61. Nassaji, H. (2020). Good qualitative research. Language Teaching Research, 24(4), 427-431. https://doi.org/10.1177/1362168820941288
62. Noble, H., & Smith, J. (2015). Issues of validity and reliability in qualitative research. Evidence-Based Nursing, 18(2), 34-35. https://doi.org/10.1136/eb-2015-102054
63. Paradis, E., & Sutkin, G. (2017). Beyond a good story: From Hawthorne Effect to reactivity in health professions education research. Medical Education, 51(1), 31-39
64. Patton, M. Q. (1999). Enhancing the quality and credibility of qualitative analysis. Health Services Research, 34(5 Pt 2), 1189-1208.
65. Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3rd ed.). Sage.
66. Pérez Andrés, C. (2002). Sobre la metodología cualitativa. Revista Española de Salud Pública, 76(5), 373-380. http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272002000500001&lng=es&tlng=es.
67. Pérez-Soria, J. (2022). Qué hacer en la investigación cualitativa ante la apertura de datos. RECERCA. Revista De Pensament I Anàlisi, 27(2). https://doi.org/10.6035/recerca.6103
68. Philip, L. J. (1998). Combining quantitative and qualitative approaches to social research in human geography—an impossible mixture? Environment and Planning A: Economy and Space, 30(2), 261-276. https://doi.org/10.1068/a300261
69. Polkinghorne, D. E. (1995). Narrative configuration in qualitative analysis. En J. A. Hatch & R. Wisniewski (Eds.), Life history and narrative (pp. 5-23). Falmer Press.
70. Potter, J. and Hepburn, A. (2005). Qualitative interviews in psychology: problems and possibilities. Qualitative Research in Psychology, 2(4), 281-307. https://doi.org/10.1191/1478088705qp045oa
71. Potter, W. J. and Levine‐Donnerstein, D. (1999). Rethinking validity and reliability in content analysis. Journal of Applied Communication Research, 27(3), 258-284. https://doi.org/10.1080/00909889909365539
72. Ramos, C. (2015). Los paradigmas de la investigación científica. Avances en Psicología, 23(1), 9-17. https://doi.org/10.33539/avpsicol.2015.v23n1.167
73. Reyes, P., Fernández, D., Cervantes, J., & Aguilar, L. (2023). Competencias generales en pregrado. percepción docente sobre su desarrollo desde la acción tutorial. Human Review International Humanities Review / Revista Internacional De Humanidades, 21(2), 327-341. https://eaapublishing.org/journals/index.php/humanrev/article/download/1744/1861/2780
74. Riessman, C. K. (1993). Narrative analysis. Sage.
75. Riessman, C. K. (2008). Narrative methods for the human sciences. Sage Publications, Inc.
76. Sarango Sarango, T. L., Sarango Sarango, G. G., Sarango Sarango, A. J., Sarango Guaicha, N. del C., Zambrano Vera, W. F., & Pérez Minchala, N. J. (2023). Análisis del comportamiento de estudiantes universitarios de primer semestre. Revista Científica Multidisciplinaria Ogma, 2(3), 1-8. https://doi.org/10.69516/8aq8d798
77. Shenton, A. K. (2004). Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research projects. Education for Information, 22(2), 63-75. https://www.pm.lth.se/fileadmin/_migrated/content_uploads/Shenton_Trustworthiness.pdf
78. Silvestri, A., Bakhtin, M. M., & Blanck, G. (1993). Bajtín y Vigotski: la organización semiótica de la conciencia (Vol. 20). Anthropos Editorial.
79. Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. Journal of Business Research, 104, 333-339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039
80. Soracá Bolivar, L. M., & Varela Herrera, J. O. (2024). Literatura infantil intercultural como promoción de respeto a la diversidad. Revista UNIMAR, 42(1), 133–146. https://doi.org/10.31948/ru.v42i1.3559
81. Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Sage.
82. Thurmond, V. (2001). The point of triangulation. Journal of Nursing Scholarship, 33(3), 253-258. https://doi.org/10.1111/j.1547-5069.2001.00253.x
83. Whittemore, R., Chase, S., & Mandle, C. (2001). Validity in qualitative research. Qualitative Health Research, 11(4), 522-537. https://doi.org/10.1177/104973201129119299
84. Yin, R. K. (2014). Case study research: Design and methods. Sage.
85. Younas, A., Fàbregues, S., Durante, A., Escalante, E. L., Inayat, S., & Ali, P. (2023). Proposing the “MIRACLE” Narrative Framework for Providing Thick Description in Qualitative Research. International Journal of Qualitative Methods, 22. https://doi.org/10.1177/16094069221147162
FINANCIACIÓN
Ninguna.
CONFLICTO DE INTERESES
Ninguno.
CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA
Conceptualización: Daniel Roman-Acosta.
Curación de datos: Daniel Roman-Acosta.
Análisis formal: Daniel Roman-Acosta.
Investigación: Daniel Roman-Acosta.
Metodología: Daniel Roman-Acosta.
Administración del proyecto: Daniel Roman-Acosta.
Recursos: Daniel Roman-Acosta.
Software: Daniel Roman-Acosta.
Supervisión: Daniel Roman-Acosta.
Validación: Daniel Roman-Acosta.
Visualización: Daniel Roman-Acosta.
Redacción – borrador original: Daniel Roman-Acosta.
Redacción – revisión y edición: Daniel Roman-Acosta.